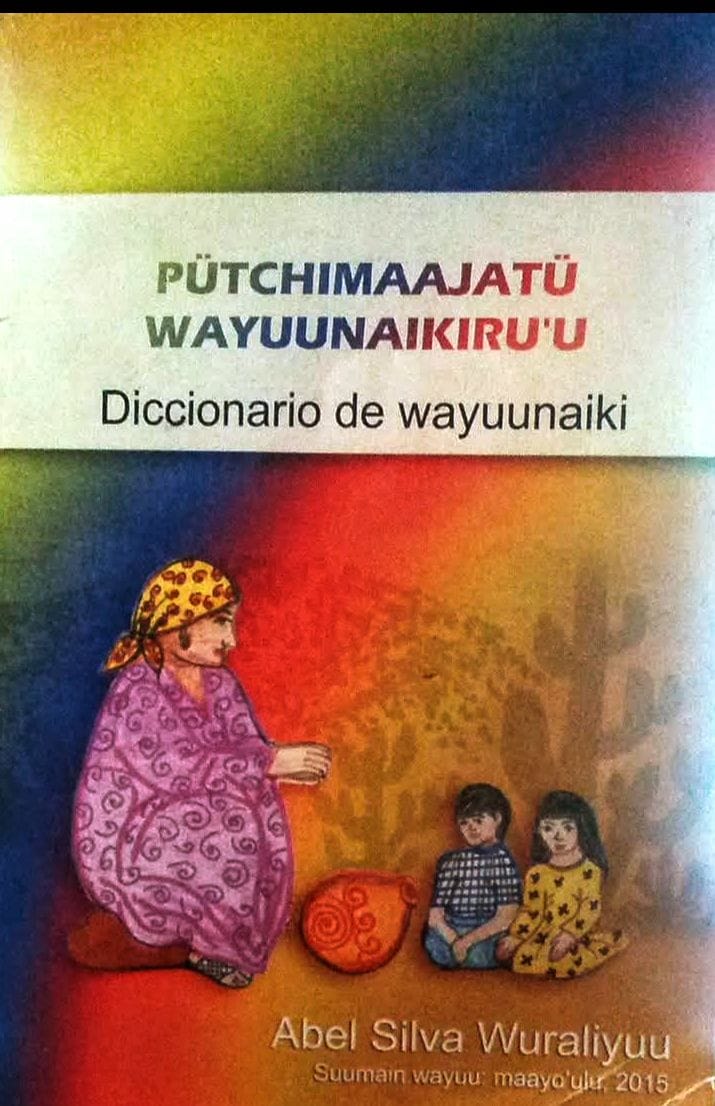Wayuunaiki: la lengua que no se deja olvidar
Wayuu significa “persona”, y naiki, “palabra”. De esa unión nace el término wayuunaiki: la lengua del pueblo.

En el territorio binacional que se extiende al norte de Colombia —en el departamento de La Guajira— y en el septentrión del estado Zulia, en Venezuela, habita uno de los pueblos originarios más resilientes del continente: el pueblo wayuu, también conocidos como guajiros.
Su lengua ancestral, el wayuunaiki, es más que un medio de comunicación: es una raíz viva que sostiene la identidad.
Hablarla es honrar a los abuelos, a los maestros, a los sabios que contaban historias bajo el cielo nocturno, al desierto, al viento, a la tierra seca y a la memoria colectiva que compone el espíritu de La Guajira.
En este territorio compartido por dos naciones, muchas lenguas originarias fueron arrinconadas por la historia. El origen exacto del pueblo wayuu es incierto, aunque algunos historiadores sugieren que sus ancestros pudieron haber llegado desde las Antillas o la región amazónica.
Un pueblo indomable
Cuando los conquistadores españoles arribaron a la península, los wayuu ya se encontraban organizados según sus usos y costumbres. Y aunque intentaron quebrantar sus creencias y modos de vida, buena parte de su cultura, su lengua y su cosmovisión permanecen en pie.
Los miembros de este pueblo originario transmiten sus sentimientos, emociones, vivencias, mitos, leyendas y tradiciones milenarias de generación en generación a través de la oralidad. Esta forma de expresión no sólo preserva la memoria colectiva, sino que mantiene vivas las creencias y manifestaciones más auténticas de su cultura
Del castellano al wayuunaiki

Nacida en Maracaíbo, de raíces wayuu y europeas, Atala Uriana, Licenciada en Letras, de la Universidad del Zulia (LUZ), creció en una familia que, como muchas otras, priorizó, durante su niñez, el castellano por encima del idioma ancestral.
“Mi mamá trabajaba con comunidades indígenas, pero nunca nos enseñó la lengua. En esa época lo importante era hablar bien el castellano porque era la forma de comunicarnos donde vivíamos”, dijo Uriana.
Cuando era apenas una niña entre cuatro o cinco años, escuchó a su madre y a una tía conversar en wayuunaiki en la cocina. Aunque nadie se la había enseñado, comprendía completamente lo que decían. Ese fue su primer despertar lingüístico.
Años después, al estudiar en LUZ, ese recuerdo reapareció como una semilla lista para germinar. A partir de entonces, Atala se sumergió en la lengua guiada por los profesores José Álvarez (Pipo) y Esteban Emilio Mosonyi (políglota, antropólogo e investigador lingüista), y por la voz sabia de su padre, el primer maestro wayuu que escribió un poema en su idioma.
“Escribí mi primer poema en wayuunaiki después de que mi papá me animara. Él ya lo había hecho. Fue el primero”, subrayó Uriana.
El alma en las palabras

Atala no le bastó con conocer la gramática. Su búsqueda era más honda: quería entender el alma de las palabras, los matices, las diferencias entre el habla femenina y masculina del wayuu, y cómo eso refleja la cosmovisión de su pueblo.
Destacó que a la mujer en wayuunaiki se le dice ‘tayakat’. Mientras que al hombre se le llama ‘tayakei’. “Hay expresiones distintas para cada género. Los lingüistas buscan la forma, pero yo buscaba el espíritu”.
A fuerza de preguntas —y de alguna que otra queja materna por tanta insistencia— Atala fue desenterrando significados, diferenciando entre lo cotidiano y lo ceremonial. Hizo estudios sobre el origen de los nombres y notó cómo, desde la infancia, el aparato fonador se adapta a los sonidos del entorno, moldeando la identidad a través de la lengua.
“El wayúu aprende inglés con facilidad porque compartimos varios fonemas”, sostuvo. Lo mismo ocurre al revés. Es un puente fonético, casi natural.
Una visita al Brasil y el aprendizaje de otro idioma
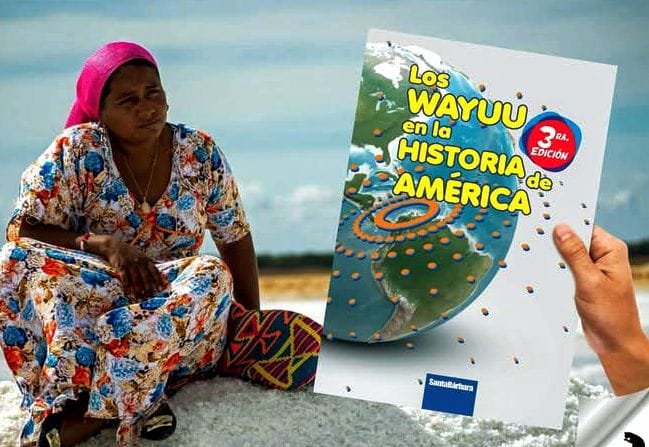
Su estancia en Brasil, que se extendió por la pandemia, por asuntos familiares y por la curiosidad de conocer la capital del estado de Paraná, Curitiba, la motivó a estudiar el portugués, idioma que no fue fácil de aprender.
Pero eso no le impidió seguir sembrando el wayuunaiki en su entorno al compartirlo con otros. Aunque se topó con dificultades lingüísticas en el aprendizaje del portugués, también encontró aliados: profesores, libros, y una voluntad firme de aprender.
“Me regalaron el libro ‘Preconceito Linguístico’ y me encantó. Les decía a todos que el idioma de Brasil no es el portugués. Es el brasileño”, manifestó.
Atala sostiene que no existen lenguas puras, que todas las lenguas están vivas, en constante transformación. Palabras como abacaxi, sobaco o almohada tienen raíces indígenas, africanas o árabes, y forman parte del portugués que se habla en Brasil y del castellano de Venezuela.
El arte para sembrar el wayuunaiki en las nuevas generaciones